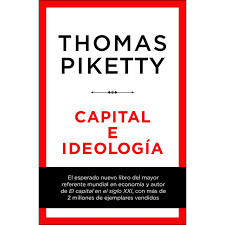En Capital e ideología, secuela de su bestseller El capital en el siglo XXI, el economista Thomas Piketty amplía su enfoque sobre la desigualdad al prodigioso «repertorio político-ideológico» que constituye la narrativa económica de las principales naciones. Esta descripción ayuda a explicar la longitud del libro, de más de 1.000 páginas, pero incluso las secciones más pesadas del tomo de Piketty recompensan al lector con refrescantes y singulares enfoques de la historia y la ideología. Haciéndose eco del tópico de que el cambio es lo único inevitable, Piketty pide más circunspección y un mayor debate sobre las causas y los remedios más amplios de la desigualdad.
Principales ideas de ‘Capital e ideología’
- A lo largo de la historia, los sistemas políticos han justificado la desigualdad económica de diferentes maneras.
- La ideología dominante en el siglo XXI se centra en la propiedad y la meritocracia.
- Las élites políticas son las ganadoras del sorteo de la meritocracia y la globalización.
- El temor a que las empresas y los ultrarricos abandonen los países explica la competencia internacional que agrava la desigualdad.
- Las ideologías evolucionan y cambian en respuesta a los acontecimientos y las crisis.
- La creciente desigualdad en todo el mundo exige una nueva ideología.
- Las políticas fiscales progresivas y un nuevo concepto de globalización podrían empezar a rectificar los desequilibrios económicos.
A lo largo de la historia, los sistemas políticos han justificado la desigualdad económica de diferentes maneras.
Estudiar las diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo es darse cuenta de que casi todas las sociedades importantes producen desigualdades económicas. Y como la desigualdad es intrínsecamente controvertida, los líderes siempre se esfuerzan por construir narrativas que legitimen los factores, sistemas o reglas que generan la desigualdad. Las ideologías -o el conjunto de creencias y teorías que racionalizan las concesiones y compromisos que hacen las sociedades- desempeñan un papel crucial. Una ideología configura la forma en que se organiza una sociedad y, por tanto, informa los argumentos de un «régimen de desigualdad».
Los que se benefician de una estructura específica sostienen que la desigualdad surge de forma orgánica. Pero la historia atestigua que las sociedades adoptan regímenes de desigualdad a través de la competencia de intereses entre sus miembros política y económicamente poderosos. Por ejemplo, en la sociedad feudal de la Europa medieval, los nobles regionales dominaban tanto las tierras que poseían como a los campesinos que vivían y trabajaban en sus propiedades. Los diezmos pagados a la iglesia, además de las grandes cantidades de bienes inmuebles de primera calidad que poseía, hicieron que el clero fuera también rico y poderoso. Para justificar su legitimidad, los señores proporcionaban protección militar y orden público a través de un sistema de tribunales locales, mientras que la iglesia ofrecía educación y atención caritativa. De este modo, la religión y los conceptos de armonía, basados en la complementariedad funcional de los roles de las personas, mantenían el statu quo.
Para los observadores occidentales modernos, las sociedades de diferentes culturas o épocas pasadas pueden parecer sumamente injustas. Sin embargo, es importante entender que sus ideologías subyacentes poseían una coherencia interna y una creencia sincera en la «justicia social» que permitía a las comunidades funcionar. Pero eso nos lleva a observar que las narrativas dominantes de hoy podrían perder su legitimidad a los ojos de las generaciones futuras.
Mientras que la literatura medieval alababa la valentía y la caballerosidad, a principios del siglo XIX sólo importaba la suma de la riqueza de un individuo. El orden feudal de la Edad Media dio paso a las estructuras «propietarias» de 1800 y a las incipientes democracias que establecieron derechos de voto basados en la posesión de propiedades.
El espíritu empresarial entró en la ideología durante la primera Revolución Industrial, cuando unos pocos individuos con capital construyeron vastas industrias de producción con máquinas recién inventadas, materiales obtenidos en las colonias y mano de obra no cualificada. Las clases propietarias se ampliaron a partir de los herederos aristocráticos de la antigua nobleza para incluir a quienes hacían su dinero en la industria, el comercio o las finanzas.
La ideología dominante del siglo XXI se centra en la propiedad y la meritocracia.
En los países occidentales, la propiedad ha sido un pilar fundamental de la sociedad a través de los sucesivos sistemas políticos. La posesión legal de la propiedad sustenta el hipercapitalismo de la década de 2000, y es la piedra angular sacrosanta de una ideología moderna que configura las actitudes de la gente sobre la justicia económica, la desigualdad y la cohesión social. Las justificaciones de la propiedad vinculan la noción de justicia social con la estabilidad política y el bienestar general. Sus defensores argumentan que la redistribución de la riqueza para corregir los desequilibrios naturales que provoca la propiedad podría desestabilizar todo el sistema y perjudicar a los más vulnerables.
Un nuevo componente de los credos económicos modernos es la meritocracia: su narrativa afirma que los ricos de hoy incluyen a los individuos más capaces de todos los orígenes, y que los menos acomodados son responsables de sus propios fracasos debido a su falta de talento, trabajo duro o virtud moral. Esta idea se distingue de las de todos los regímenes de desigualdad anteriores, que hacían hincapié en los diferentes papeles sociales de los ricos y los pobres; por ejemplo, el siervo medieval no cargaba con la culpa de su pobreza, sino que la entendía como parte de un orden natural. Para enfatizar el valor de los logros y el progreso personal, Estados Unidos comenzó en la década de 1980 a reducir la progresividad de su sistema de impuestos sobre la renta, lo que provocó un aumento vertiginoso de los niveles de desigualdad de ingresos.
La ideología de los años 2000 ensalza a los empresarios de Silicon Valley como héroes solitarios que construyen inmensas empresas de Internet y merecen su extrema riqueza. Avanza la idea de que ninguna cantidad de riqueza es suficiente para recompensarles por «sus contribuciones a la prosperidad global».
Las élites políticas son las ganadoras en el sorteo de la meritocracia y la globalización.
En muchos países, los partidos de la izquierda se han sumado en gran medida al sistema de creencias hipercapitalista-meritocrático. Ahora representan a los que progresan a través de la educación, obtienen puestos de trabajo bien pagados y mantienen puntos de vista socialmente liberales, en lugar de su electorado tradicionalmente obrero.
Por ejemplo, el Partido Demócrata de EE.UU. ha hecho poco por mantener el valor del salario mínimo o abordar las desventajas educativas. Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, subió los impuestos sobre el combustible para los coches -aparentemente para cumplir con los objetivos medioambientales, pero en realidad para reducir los impuestos a los individuos de altos ingresos-, los ciudadanos franceses descontentos se volcaron en las calles, motivados por su percepción de un «bloque burgués» de élites de izquierda y derecha que ignora a los menos pudientes.
El temor a que las empresas y los ultrarricos abandonen los países explica la competencia internacional que agrava la desigualdad.
La ideología del hipercapitalismo implica la promoción de la globalización, que racionaliza la práctica de los países que compiten por la inversión de capital y la ubicación de las empresas exitosas, junto con la presunción de que las naciones deben tener cuidado de no asustar a los ricos móviles con impuestos altos. Esta narrativa conduce al «dumping fiscal», en el que los Estados compiten por las empresas rebajando los impuestos. El resultado de que la Unión Europea haya seguido este tipo de políticas desde la década de 1980 es que la desigualdad en la UE ha aumentado mientras el crecimiento económico se ha ralentizado.
En las últimas décadas se ha extendido la sensación de que «Europa» (palabra que ha llegado a referirse a la burocracia de Bruselas…) penaliza a las clases bajas y medias en beneficio de los ricos y las grandes empresas.
Otros argumentos en defensa de los ricos, como describirlos como «creadores de empleo», sirven a los intereses de las élites, pero no soportan el escrutinio económico desde una perspectiva global. La historia demuestra que los ricos guardan sus recompensas en activos financieros, y que cuando los gobiernos y el público quieren realmente recaudar impuestos, pueden hacerlo. Los temores a un éxodo de personas y empresas ricas están sobrevalorados, ya que ambos grupos favorecen a las sociedades sanas y prósperas.
«En un momento en el que el aumento de la desigualdad y el rápido cambio climático amenazan a todo el planeta, decir que los activos financieros no pueden ser gravados porque no se puede obligar a sus propietarios a cumplir la ley es tanto desmesurado como una muestra de ignorancia histórica».
Si algunas de las suposiciones hechas por los economistas de la corriente principal son erróneas, entonces, como en cualquier ciencia, lo racional es volver a los datos brutos e intentar deducir mejores suposiciones. En el caso de la economía, estos datos brutos están entretejidos en el tejido de la historia de todos los países y constituyen una gran cantidad de conocimientos históricos que todos pueden observar e interpretar, incluidos los especialistas de mente más abierta de otras ciencias sociales. Las respuestas a las crisis deben basarse en un sólido conjunto de conceptos. Por ello, las sociedades deben experimentar con alternativas progresistas de justicia social a los regímenes de desigualdad.
Las ideologías evolucionan y cambian en respuesta a los acontecimientos y las crisis.
La ideología capitalista occidental ha tenido altibajos, influenciada y sacudida por los acontecimientos nacionales y mundiales, las amenazas a la soberanía y la opinión pública. En el siglo XX, la Gran Depresión y las dos guerras mundiales destruyeron los regímenes propietarios, al tiempo que impulsaron la percepción de las capacidades y responsabilidades de los gobiernos. Más tarde, en los años de la posguerra, los dogmas enfrentados del socialismo y el comunismo presionaron a Occidente para que transformara su ideología con el fin de atraer a los trabajadores de bajos ingresos.
Después de la década de 1980, el fracaso de la Unión Soviética provocó un rechazo del comunismo y un endurecimiento del apoyo al pensamiento «neopropietario», que postula que «las amplias participaciones financieras transfronterizas pueden, en teoría, ser beneficiosas para todos». Sin embargo, la Gran Recesión de 2008 ha reavivado el interés por cuestionar las economías capitalistas.
La creciente desigualdad en todo el mundo exige una nueva ideología.
A partir de la década de 1980, la tendencia al aumento de la desigualdad siguió a la propagación del hipercapitalismo en todo el mundo. Su narrativa – que las desigualdades del capitalismo sirven a la prosperidad general – está fallando a la luz de sus resultados extremos. La historia se inclina una vez más. Una ideología alternativa, con el igualitarismo en su núcleo, es el «socialismo participativo», una nueva construcción para organizar la sociedad en el siglo XXI. Adaptaría algunas visiones históricas y prácticas actuales en las estructuras legales para lograr la «propiedad social del capital», y podría aplicar políticas fiscales que «hicieran temporal la propiedad del capital».
Algunas naciones ofrecen modelos alcanzables de propiedad social. Por ejemplo, los trabajadores de Alemania y Suecia ocupan puestos en los consejos de administración de las empresas. Estos empleados, que pueden o no poseer acciones de la empresa, participan en la gestión de los negocios. Comparten el poder y contribuyen a las decisiones sobre la estrategia. Este acuerdo, de gran éxito y ampliamente aceptado, lleva décadas en vigor. Es posible mejorar aún más la igualdad si se facilita a los empleados la adquisición de acciones en propiedad. Esta inclusión afecta a la asignación de votos entre los que tienen intereses a largo y corto plazo en la empresa.
Hoy en día, una pequeña minoría disfruta de los beneficios de retener grandes concentraciones de capital. Una situación más igualitaria garantizaría que más personas tuvieran la oportunidad de poseer activos. Toda la comunidad económica proporciona el entorno en el que las empresas y las inversiones capitalistas pueden obtener rendimientos, por lo que es injusto que unos pocos afortunados se queden con todos los beneficios.
Las políticas fiscales progresivas y un nuevo concepto de globalización podrían empezar a rectificar los desequilibrios económicos.
Dar a cada adulto de 25 años una dotación de capital procedente de un impuesto sobre la riqueza es una forma de remediar el desequilibrio. La imposición de un impuesto sobre el patrimonio anual es necesaria, porque muchos de los más ricos declaran cifras de ingresos imponibles relativamente pequeñas, a menudo utilizando técnicas financieras manipuladoras. Los datos indican que las mayores bolsas de riqueza han aumentado entre un 6% y un 8% anual desde los años 80. Un impuesto sobre la riqueza podría mitigar este crecimiento. Los ultrarricos son los peores emisores de carbono, por lo que un impuesto sobre la riqueza ayuda indirectamente a abordar el cambio climático, y podría complementar las políticas de impuestos sobre el consumo de carbono que fomentarían los cambios de comportamiento sin que los costes recayeran en quienes no pueden pagarlos.
«La acumulación de riqueza es siempre fruto de un proceso social, que depende, entre otras cosas, de las infraestructuras públicas» (como los sistemas jurídico, fiscal y educativo), de la división social del trabajo y del conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de los siglos».
Un impuesto sobre la renta más progresivo podría financiar programas de educación y de redes de seguridad. Los impuestos sobre las herencias -como los que estaban en vigor en el siglo XX en la mayoría de los países avanzados- son esenciales para combatir la desigualdad, ya que limitan la duración de la propiedad del capital. Con los impuestos sobre las herencias, generaciones enteras, en lugar de herederos individuales, pueden beneficiarse de la acumulación de riqueza en el pasado.
A nivel internacional, una nueva forma de globalización podría reducir la desigualdad. «El federalismo social» consiste en que los países trabajen juntos, quizás en asambleas transnacionales, para ofrecer un frente común a los ricos y a las grandes corporaciones, en lugar de dejar que estos intereses hagan las reglas. En 2017, el presidente Macron, preocupado por la competitividad, abandonó el impuesto sobre el patrimonio de Francia. En 2005, Suecia eliminó sus impuestos sobre las herencias, cediendo al miedo a la fuga de capitales. Ambas naciones podrían haber hecho más para presionar a otros países para que se nivelen, en lugar de ceder a las nociones fatalistas de perder competitividad y facilidad de inversión. El cambio es posible -como cuando Estados Unidos se apoyó en Suiza para mejorar las normas de secreto bancario-, pero las naciones deben hacer más.