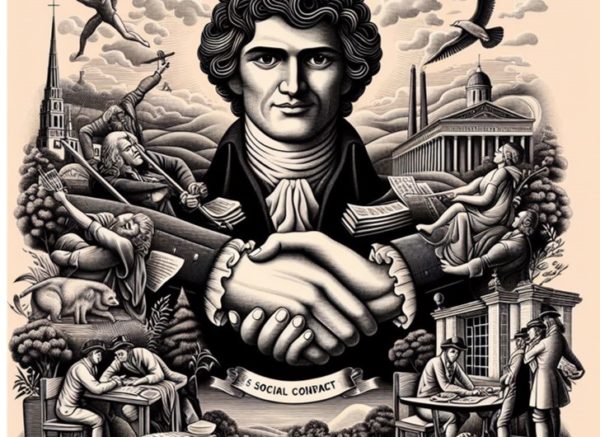Hace tiempo escribía sobre Lo que nos debemos unos a otros: un nuevo contrato social de Minouche Shafik. En el que la autora utiliza el concepto de contrato social para reflexionar sobre los desafíos actuales de la sociedad moderna y las expectativas que tienen las personas respecto al gobierno y los servicios públicos. Ella argumenta que debemos redefinir nuestro contrato social para que refleje las necesidades actuales de la sociedad, incluyendo las necesidades en educación, salud y seguridad social.
Lo que nos debemos unos a otros de Shafik es una reflexión más práctica y contemporánea sobre cómo podemos construir una sociedad más justa y eficaz.», está inspirado en el legado de El contrato social de Rousseau.

Diferente contexto histórico
El contrato social de Rousseau fue publicado originalmente en 1762, durante la Ilustración, una época de cambio social, político y filosófico. El libro fue escrito durante el periodo en que Europa estaba experimentando un cambio en sus concepciones políticas, económicas y sociales, que llevaría posteriormente al desarrollo de nuevas ideas sobre la libertad, la igualdad y los derechos individuales.
En ese contexto histórico, el libro de Rousseau ofrece una visión revolucionaria del gobierno, que plantea que el poder del Estado debe surgir del pueblo y no del monarca. Estas ideas fueron muy influyentes en la formulación de los ideales democráticos modernos.
El contrato social de Rousseau es un tratado filosófico que propone una visión ideal de la sociedad y el gobierno, mientras que Lo que nos debemos unos a otros de Shafik es una reflexión más práctica y contemporánea sobre cómo podemos construir una sociedad más justa y eficaz.
Para Rousseau, el contrato social es un acuerdo que los individuos hacen para vivir en sociedad y proteger sus derechos, mientras que para Shafik, el contrato social es un marco conceptual que describe las responsabilidades y las expectativas entre los individuos y el gobierno en una sociedad moderna.
Leer ambos libros es importante ahora porque ofrecen perspectivas diferentes pero complementarias sobre cómo construir una sociedad más justa y funcional.
El contrato social de Rousseau es un clásico de la filosofía política que ofrece una reflexión profunda sobre los fundamentos morales y éticos de la organización social. Sus ideas acerca de la soberanía popular, la voluntad general y la equidad social son aún relevantes en la actualidad, ya que estas ideas influyeron en la formulación de las ideas de democracia moderna.
Por qué es importante ahora ‘El contrato social’ de Jean-Jacques Rousseau
El contrato social sigue siendo relevante en la actualidad por varias razones:
- Ideas influyentes en la política moderna: Las ideas de Rousseau sobre la soberanía popular, la voluntad general y la importancia de la equidad y la justicia social siguen siendo relevantes en muchos debates políticos actuales.
- Crítica al poder: El libro ofrece una crítica penetrante al abuso del poder y la corrupción en la política, que sigue siendo un problema actual.
- Perspectiva histórica: Ofrece una visión de cómo se formaron las ideas modernas sobre la democracia, la soberanía popular y los derechos individuales, que puede ayudar a entender mejor los desafíos actuales de la democracia.
- Reflexión sobre la sociedad actual: Ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los valores y principios que subyacen a nuestras sociedades actuales, y cómo podrían mejorarse.
- Inspiración para el cambio: El libro puede inspirar a las personas a pensar en nuevas formas de organizar la sociedad y el gobierno, y a trabajar por una sociedad más justa y equitativa.
Principales ideas de ‘El contrato social’
- Los Estados sólo son legítimos cuando los ciudadanos consienten libremente en vivir en ellos.
- Los seres humanos sólo realizan su plena humanidad bajo el imperio de la ley.
- En un Estado legítimo, la ley debería reflejar la voluntad general del pueblo.
- De los tres tipos de gobierno, la aristocracia tiene más ventajas.
- Las asambleas populares son el medio más seguro para comunicar la voluntad general.
- Los Estados deben inculcar a los ciudadanos virtudes cívicas estableciendo una religión estatal.
Los Estados sólo son legítimos cuando los ciudadanos consienten libremente en vivir en ellos.
Pocos libros comienzan con una frase más memorable que El contrato social: “El hombre nace libre, pero está encadenado por todas partes”.
Así, Rousseau condenó la Europa de su época. Las “cadenas” a las que se refiere son las leyes y convenciones que la sociedad impone a las personas y que restringen su libertad.
Ahora bien, las restricciones a la libertad humana podrían estar justificadas si eso significa que las personas reciben a cambio algún beneficio de la sociedad. Pero, desgraciadamente, como ocurre con demasiada frecuencia, las leyes sirven principalmente para reforzar la posición de los ricos y poderosos a expensas de todos los demás.
Entonces, desde el punto de vista de la persona promedio, vivir en sociedad puede parecer un trato bastante injusto. Éste es el problema que Rousseau tenía en mente cuando se propuso escribir El contrato social. Lo que quería saber era: ¿qué da exactamente a los gobernantes el derecho de limitar la libertad de sus súbditos? O, en otras palabras: ¿cuándo realmente vale la pena vivir en sociedad para las personas gobernadas?
En su búsqueda por determinar qué hace que la autoridad política sea legítima, la primera opción que considera Rousseau es que los gobernantes son simplemente superiores a sus súbditos por naturaleza. Como analogía, sugiere que la relación entre gobernantes y súbditos podría ser similar a la que existe entre padres e hijos. Los padres tienen poder legítimo sobre sus hijos porque son más desarrollados y capaces.
Rousseau rechaza rápidamente que los gobernantes sean análogos a los padres, no sólo porque ha habido muchos líderes irremediablemente incapaces a lo largo de la historia. No, señala que las autoridades políticas no surgen espontáneamente de la naturaleza. Ascienden a la cima mediante actos abiertos de poder.
Por tanto, la segunda opción que considera Rousseau es si los gobernantes son legítimos porque son los más poderosos y, por tanto, los más capaces de someter a una población.
Una vez más, Rousseau rechaza la idea de que el poder por sí solo pueda producir legitimidad. En cambio, sostiene que para que un organismo político sea legítimo, los propios ciudadanos reconocen su valor y se someten a él voluntariamente. Pero, si la gente obedece a los gobernantes sólo porque se ve obligada a hacerlo, no tiene otra opción al respecto y, por lo tanto, no posee la libertad de someterse voluntariamente.
Finalmente, Rousseau concluye que para que un Estado tenga legitimidad, el pueblo debe someterse a él libremente. Llegamos así a la idea del contrato social. Un Estado se forma legítimamente cuando un número de personas se unen y acuerdan cooperar en aras del beneficio mutuo.
Según el contrato social, las personas están dispuestas a aceptar restricciones a su libertad porque, a cambio, disfrutan de mayor paz, seguridad y prosperidad de las que disfrutarían solas.
Los seres humanos sólo realizan su plena humanidad bajo el imperio de la ley.
Antes de que los humanos formaran comunidades mediante la celebración de un contrato social, vivían en lo que Rousseau llama el «estado de naturaleza». Este es el período antes de que los humanos se reunieran bajo el imperio de la ley.
En el estado de naturaleza, argumentó Rousseau, los humanos poseían lo que él llama una “libertad natural”. Al no tener restricciones sobre sus acciones, los humanos eran libres de actuar según cualquier impulso, deseo o tentación que los golpeara.
Pero, una vez que entramos en el contrato social, los humanos renunciamos a gran parte de esta libertad natural a cambio de los beneficios de vivir en comunidad. Cambiamos nuestra libertad natural por la libertad civil. Ya no podíamos hacer nada de lo que quisiéramos, claro. Pero la seguridad y el confort material que brinda la sociedad nos permiten la libertad de perseguir proyectos más grandiosos y formas de existencia más elevadas.
Algo más significativo ocurrió cuando llegamos por primera vez al Estado de derecho. Ya no libres para actuar según cada impulso y deseo que pasara por nuestras cabezas, los humanos se vieron obligados a controlarse y pensar en las consecuencias de sus acciones por el bien de los demás. En efecto, la institución del derecho marca el punto en el que los humanos se convirtieron por primera vez en seres racionales y morales.
El resultado de vivir en sociedad es tener una especie de conciencia dividida.
Por un lado, todavía nos percibimos como individuos que tienen deseos e intereses personales, tal como lo teníamos en el estado de naturaleza. Pero, por otro lado, también nos sentimos como seres sociales que tenemos obligaciones para con los demás y para con el bien común de la sociedad. Estos dos lados de nuestra experiencia no siempre están en sintonía.
Para que esto quede claro, piense en cómo se sintió la última vez que tuvo que pagar sus impuestos. Como individuo que tiene un interés personal en no entregar su dinero, es posible que se haya sentido bastante desanimado al ver cómo se agotan sus ganancias. Sin embargo, como ciudadano interesado en vivir en un Estado seguro y bien ordenado, es posible que se haya consolado pensando que sí, pagar impuestos es probablemente lo correcto por el bien de la sociedad.
Rousseau sostiene que, dado que todos en la sociedad tienen la misma obligación hacia el bien común, la sociedad misma tiene una voluntad propia, a la que llama voluntad general. Con ello caracteriza a la sociedad como una especie de persona colectiva y la declara soberana.
En un Estado legítimo, la ley debería reflejar la voluntad general del pueblo.
La palabra “soberano” ya tenía un significado antes de que Rousseau se apoderara de ella. En su uso común, por supuesto, la palabra soberano se refiere a cualquier gobernante que ejerce la autoridad suprema sobre una población. Tradicionalmente, sería un rey o una reina.
Ahora bien, Rousseau mantiene la idea de que el soberano ejerce la autoridad última, pero niega que la soberanía pueda ser ejercida por una sola persona o grupo de personas. En cambio, sostiene que la verdadera fuente de autoridad en la sociedad es el contrato social, que es en sí mismo una expresión de la voluntad general del pueblo.
De esta manera, Rousseau esencialmente le dio la vuelta a la idea de soberanía. El rey ya no es soberano sobre el pueblo; el pueblo es soberano sobre el rey.
Entonces, ¿qué significa realmente que el pueblo sea soberano sobre su nación?
Bueno, significa nada menos que que el pueblo elige libremente las leyes que lo rigen.
En un estado ideal, todas las leyes serían consentidas por todos los ciudadanos porque todos estarían de acuerdo en que lo mejor para ellos es vivir bajo ellas. Por ejemplo, las leyes que preservan los derechos y libertades de los seres humanos son legítimas porque todos estamos de acuerdo en que dichas leyes benefician a todos.
En un Estado ideal, las leyes serían como un registro escrito de todo lo que la gente cree colectivamente que es bueno. Al aprobar leyes, la comunidad esencialmente expresa y hace cumplir su compromiso con el bien colectivo.
Dado que cualquier estado gobernado por el pueblo es una república, Rousseau declara que todos los estados legítimos son republicanos.
Dicho esto, en este momento sólo estamos hablando del aspecto legislativo de la gobernanza, es decir, de cómo se elaboran las leyes. La institución real del gobierno, que lleva a cabo la tarea diaria de implementar la ley, puede adoptar casi cualquier forma. Eso significa que, para Rousseau, incluso una monarquía podría ser republicana, siempre que el monarca sólo ejerza la voluntad del pueblo.
Si bien una monarquía probablemente no sea la mejor opción para una república, Rousseau enfatiza los aspectos positivos de separar al soberano del gobierno. De esa manera, las personas que implementan la ley no son las mismas que las que deciden la ley, y se evitan posibles conflictos de intereses.
En el siguiente apartado, compararemos los diferentes tipos de gobierno para determinar cuál es el más adecuado para una república ideal.
De los tres tipos de gobierno, la aristocracia tiene más ventajas.
Si bien hay muchas formas de dirigir un gobierno, todas se dividen aproximadamente en uno de tres tipos: democracia, aristocracia y monarquía.
Estos tres tipos existen en un espectro. Entonces, cuando todos o la mayoría de los ciudadanos participan en la implementación de la ley, se trata de un gobierno democrático. Cuando sólo participa una pequeña parte de los ciudadanos, se trata de un gobierno aristocrático. Y cuando una sola persona ostenta todo el poder ejecutivo, tenemos una monarquía. En la práctica, la mayoría de los estados tienen formas mixtas de gobierno, con diferentes ramas del estado organizadas de diferentes maneras.
Ocupémonos primero de la democracia. Es importante señalar que cuando Rousseau utilizó la palabra democracia, no lo hizo en la forma en que la entendemos hoy. Estaba verdaderamente comprometido con el gobierno para el pueblo, por el pueblo. Entonces, cuando critica la democracia, lo que tenía en mente es un sistema en el que todos los ciudadanos participan en la gestión real del gobierno.
Piensa que un sistema así sería claramente absurdo simplemente porque sería increíblemente impráctico e ineficiente operar una burocracia tan masiva. Imagínense si todos los ciudadanos de su nación fueran empleados del gobierno. Por esta razón, determinó que la democracia sólo podría funcionar en estados muy pequeños.
El siguiente paso es la monarquía, sobre la cual, como era de esperar, Rousseau también tenía reservas. Admite que las monarquías son muy eficientes, ya que todo el poder lo ejerce una sola persona. Sin embargo, esta misma eficiencia es lo que hace que las monarquías sean tan peligrosas si el monarca resulta corrupto, cruel o simplemente incompetente.
Las monarquías también presentan un problema de sucesión. Cuando los monarcas mueren, se puede crear un vacío de poder que tiene el potencial de lanzar a los estados a una guerra civil cuando los partidos en competencia compiten por el trono. Este es un problema que afectó con demasiada frecuencia al último Imperio Romano. Por estas razones, Rousseau también deja de lado la monarquía.
Finalmente, tenemos la aristocracia, el mejor escenario para Rousseau. Si bien la palabra aristocracia puede sonar negativamente en nuestros oídos modernos, si consideramos que el significado literal de aristocracia es gobernar por los mejores, entonces no parece tan controvertido.
Por supuesto, en la práctica, la élite gobernante no siempre es la más capacitada o calificada para el trabajo. Pero, sostiene Rousseau, una aristocracia elegida sobre la base del mérito sigue siendo la forma más segura que tenemos de garantizar que haya líderes competentes al mando.
Las asambleas populares son el medio más seguro para comunicar la voluntad general.
Cualquiera que sea la forma de gobierno que instituya un estado, en última instancia es responsable ante el soberano, es decir, el pueblo. El soberano determina la ley que el gobierno debe implementar. Y, a su vez, el gobierno también se asegura de que el soberano cumpla su parte del trato al asegurarse de que la gente respete la ley. Así, el soberano y el gobierno se complementan separando y equilibrando el poder.
En la práctica, sin embargo, este equilibrio se parece más a una rivalidad que a una colaboración amistosa. En particular, el gobierno corre el peligro constante de incumplir sus obligaciones para con el pueblo. Después de todo, los funcionarios del gobierno son humanos y siempre existe la tentación de abusar de su poder para beneficio personal. Si esto sucediera, el contrato social quedaría anulado y el pueblo dejaría de ser ciudadanos que consienten libremente.
Por eso es absolutamente imperativo que el pueblo evalúe frecuentemente a su gobierno para asegurarse de que sigue trabajando en nombre de la voluntad general. La mejor manera de lograrlo dice Rousseau, es que los ciudadanos se reúnan periódicamente en asambleas democráticas.
Entonces, aunque no usó la palabra, Rousseau es esencialmente un defensor de la democracia directa. El pueblo comunica la voluntad general reuniéndose en un lugar público y expresando colectivamente sus preocupaciones.
Mientras está reunido, el pueblo puede proponer, discutir y votar nuevas leyes. Y también pueden aprovechar la ocasión para evaluar el desempeño y la legitimidad del gobierno.
Hoy en día podría parecer poco realista esperar que todos los ciudadanos de una nación se reúnan en un solo lugar, pero, como Rousseau se complace en señalar, ha habido precedentes de asambleas de este tipo en el pasado. Le tenía especial cariño a la República Romana, que, en sus primeros años, podía movilizar a sus cientos de miles de ciudadanos para asistir a asambleas públicas casi todas las semanas.
Estas asambleas se llamaban comitia y esencialmente funcionaban como el organismo soberano de Roma, permitiendo que el pueblo votara las leyes.
Los comicios no eran meros ejercicios administrativos áridos; eran el corazón palpitante de la república. Al actuar juntos como uno solo, los comicios promovieron el espíritu de virtud cívica y participación que son tan fundamentales para el éxito del contrato social.
Los Estados deben inculcar a los ciudadanos virtudes cívicas estableciendo una religión estatal.
Entonces, acabamos de mencionar las virtudes cívicas. ¿Qué son exactamente?
Las virtudes cívicas son todas aquellas cualidades y hábitos positivos que hacen de alguien un buen ciudadano. Estamos hablando de cosas como votar, obedecer la ley y, de lo contrario, simplemente interesarse por la vida y la salud de su comunidad.
Cuando las virtudes cívicas degeneran en una cultura, se crean verdaderos problemas para la unidad y la integridad del cuerpo social. Cuando las personas pierden el sentido de responsabilidad social, tienden a priorizar su interés personal por encima del bien común. Y entonces será sólo cuestión de tiempo que el Estado se divida en facciones políticas, cada una impulsando su propia agenda.
Por lo tanto, al Estado le interesa promover las virtudes cívicas. De manera un tanto controvertida, Rousseau pensó que la mejor manera de lograrlo es recuperar la idea de una religión patrocinada por el Estado.
Rousseau señala que, en la mayoría de las sociedades antiguas, la religión casi siempre estuvo ligada a un territorio nacional. Cada cultura antigua tenía su propia religión y su propio panteón de dioses que las vigilaban y protegían, excluyendo a todos los forasteros.
Para estas culturas, la religión explicaba el origen de su nación y proporcionaba los rituales y tradiciones que unían a las personas. La religión y la identidad nacional eran simplemente inseparables.
Pero cuando apareció el cristianismo, todo eso cambió. El cristianismo era una religión evangélica que no estaba aliada de ningún estado en particular. Desde el principio, tuvo una membresía diversa, sin vínculos étnicos o culturales que unieran a todos los cristianos.
En consecuencia, el surgimiento del cristianismo hizo posible ver a la iglesia y al estado como entidades distintas. Con el tiempo, esto crearía una incómoda división de poder en las naciones cristianas, mediante la cual la iglesia establecería su propio conjunto de leyes y valores en competencia con los del estado.
Por esta razón, sostenía Rousseau, la iglesia cristiana tendía a restar valor a las virtudes cívicas. También sintió que el enfoque del cristianismo en asuntos puramente espirituales promovía la indiferencia hacia los asuntos públicos.
Así es como Rousseau termina argumentando que necesitamos revitalizar la religión patrocinada por el Estado. Para ser claros, creía que, siempre que las opiniones de uno no perturben la armonía pública, la gente debería ser libre de creer lo que quisiera. Pero, dicho esto, propuso que a la gente se le debería enseñar una religión civil con algunos dogmas básicos que los alentarían a ser mejores ciudadanos.
Estos dogmas incluyen cosas como creer que la ley y la constitución son sacrosantas y valorar la libertad y la igualdad por encima de todo. Básicamente, el Estado debería convertirse en una religión nacional.