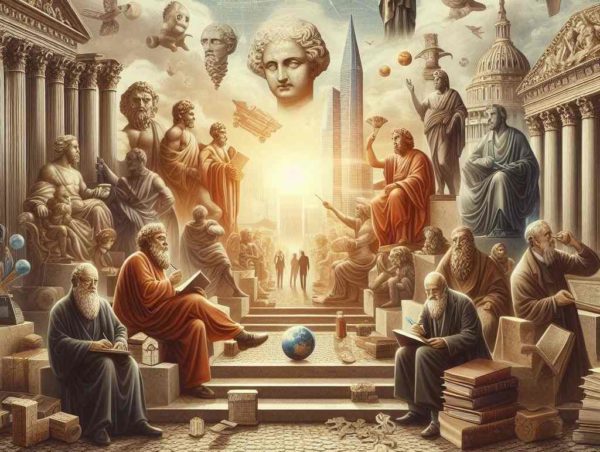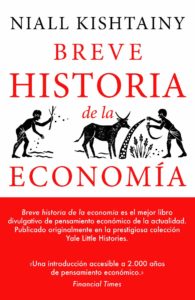
La principal aportación que hace Breve historia de la economía Niall Kishtainy es ofrecer un relato accesible y atractivo de la historia de la economía, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, a través de las ideas de grandes pensadores en este campo. Este enfoque hace que el libro sea interesante por varias razones:
- Accesibilidad: Está escrito de manera amena y accesible, lo que lo hace ideal tanto para lectores que se inician en la teoría económica como para aquellos con conocimientos previos que buscan una visión general de la historia económica y sus conceptos fundamentales.
- Cobertura de temas fundamentales: Aborda preguntas básicas que afectan a todos, como las causas de la pobreza, si las crisis cíclicas son inevitables en una economía de mercado, y el papel de la intervención estatal en la economía. Esto permite a los lectores comprender mejor los debates económicos actuales y cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo.
- Enfoque en grandes pensadores: Al centrarse en las ideas de figuras clave como Adam Smith y David Ricardo, entre otros, el libro proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo sus teorías han influido en el desarrollo de la economía como disciplina.
- Contexto histórico: Al contar la historia de la economía a través de eventos desde tiempos antiguos hasta la modernidad, el libro ofrece un contexto rico que ayuda a los lectores a entender cómo las circunstancias históricas han moldeado las teorías económicas.
Principales ideas de Breve historia de la economía de Niall Kishtainy
- La primera pregunta para los economistas tempranos fue el papel del dinero y los comerciantes.
- A medida que comenzó la Era Industrial, los economistas idearon ideas radicalmente nuevas para explicar el mundo.
- El pensamiento económico del siglo XIX se dedicó a los problemas de la desigualdad de riqueza.
- Mientras Europa debatía sobre la relación entre el gobierno y la economía, la gran riqueza de América se hizo evidente.
- En la mediados del siglo XX, eventos políticos inspiraron a los economistas a desarrollar teorías sobre la participación del gobierno.
- Después de la Segunda Guerra Mundial, los economistas dirigieron su atención hacia nuevos problemas, grandes y pequeños.
- La popularidad de la economía keynesiana creció y decreció en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial.
- A finales del siglo XX, el comportamiento financiero arriesgado condujo a pérdidas catastróficas.
- La desigualdad sigue siendo el tema más apremiante para los economistas modernos.
El origen del dinero y el comercio
En los albores de la economía, los primeros pensadores se cuestionaron sobre el papel del dinero y el intercambio comercial. Entre ellos, el filósofo griego Aristóteles fue probablemente uno de los primeros economistas, al reflexionar profundamente sobre el concepto del dinero en el siglo IV a.C. El dinero, sin duda, puede ser increíblemente útil: mide el valor de las cosas y facilita el intercambio de bienes y servicios entre personas.
No obstante, también abre peligrosas puertas. Por ejemplo, si un agricultor de olivos se percata de que puede obtener ganancias vendiendo aceitunas, podría comenzar a cultivarlas únicamente con fines lucrativos, en lugar de producir solo lo necesario para su familia. Aristóteles denominó a esto «comercio» y lo consideró completamente antinatural.
Aún peor eran aquellos que utilizaban el dinero para generar más dinero: los prestamistas, quienes cobraban un precio por prestar dinero a las personas. Ahora conocemos esto como «interés». El murmullo de Aristóteles, sin embargo, no tuvo un gran impacto en el desarrollo de la economía. Una vez iniciado, el comercio estaba aquí para quedarse. Al igual que Aristóteles, los primeros pensadores cristianos no apreciaban a los prestamistas. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino detestaba el préstamo de dinero, al que llamaba «usura». Creía que el único uso adecuado y cristiano del dinero era comprar y vender.
Pero la práctica del préstamo de dinero se volvía muy conveniente para los comerciantes de Venecia y Génova, quienes comenzaban a comerciar con otras ciudades de Europa y el Mediterráneo. Aquí surgieron los primeros bancos para permitir a los comerciantes almacenar su dinero y saldar fácilmente deudas. Los campesinos comenzaron a abandonar sus granjas, donde trabajaban bajo señores feudales, para trabajar por sí mismos en las ciudades a cambio de dinero.
Pronto, incluso la iglesia católica comenzó a suavizar su postura sobre la usura: en el siglo XII, el papa incluso convirtió en santo a un comerciante italiano llamado Homobonus. Unos siglos después, cuando los barcos europeos comenzaron a explorar el mundo, se toparon con civilizaciones ricas en plata y oro. Los mercaderes-exploradores europeos los saquearon, entregando vastas riquezas a los gobernantes europeos que compraban castillos y atuendos cada vez más lujosos, entre otras cosas. Así comenzó el mercantilismo: la alianza entre comerciantes y gobernantes europeos.
En Inglaterra, economistas como Thomas Mun comenzaron a pensar en cómo su país podría enriquecerse más que sus rivales. Él creía que lo que era bueno para los comerciantes era bueno para la nación. Los países establecieron compañías especiales que permitían a los inversores reunir su dinero y compartir las ganancias, como la Compañía de las Indias Orientales, en la que Mun era funcionario. En la Edad Media, la religión y las relaciones personales gobernaban la vida económica. El mercantilismo fue un presagio de cambio, un giro hacia la era industrial en la que el dinero tendría prioridad.
La evolución del pensamiento económico
Con el amanecer de la Era Industrial, los economistas comenzaron a forjar nuevas teorías para descifrar los misterios del mundo. En Francia, antes de la revolución, surgió la primera escuela de pensamiento económico, liderada por François Quesnay. A pesar de su lealtad a la monarquía, Quesnay propuso una idea revolucionaria: eliminar los impuestos sobre los campesinos y gravar a los aristócratas en su lugar. Argumentaba que los campesinos, al trabajar la tierra dada por Dios, eran la verdadera fuente de riqueza de la nación, y que Francia erraba al mermar sus ganancias.
Además, criticó los privilegios otorgados a los comerciantes, quienes se organizaban en gremios para evitar la competencia. Quesnay instó al gobierno francés a liberalizar la agricultura y abolir estos privilegios, promoviendo así la economía de laissez-faire, que aboga por una mínima intervención gubernamental. Este planteamiento marcó el inicio de un debate económico que perdura hasta nuestros días.
Paralelamente, en Escocia, Adam Smith publicó en 1776 La Riqueza de las Naciones, introduciendo conceptos innovadores. Smith sostenía que la sociedad prospera cuando cada individuo persigue su propio interés. Afirmaba que, aunque nadie orqueste el bienestar colectivo, la sociedad se organiza eficientemente como si una «mano invisible» la guiara.
Smith también reflexionó sobre los cambios traídos por la Era Industrial en Inglaterra, donde la riqueza se desplazaba de la agricultura a la industria, y los trabajos en las nuevas fábricas requerían especialización. Explicó este fenómeno a través de la división del trabajo, señalando que en sociedades complejas, la especialización permite producir más bienes a menor costo, beneficiando a todos. Sin embargo, reconoció que esta especialización podía hacer los trabajos más monótonos y, mientras algunos se enriquecían, otros no obtenían tantos beneficios.
Reflexiones sobre la desigualdad de riqueza en el Siglo XIX
A medida que la Revolución Industrial transformaba el paisaje económico, el siglo XIX se convirtió en un periodo de intensa reflexión sobre la creciente desigualdad de riqueza. Las nuevas fábricas en Inglaterra no solo generaron una riqueza y privilegios sin precedentes, sino que también crearon una brecha económica significativa, beneficiando principalmente a los terratenientes y capitalistas propietarios de dichas fábricas. Este fenómeno capturó la atención de un diverso grupo de economistas, quienes dedicaron sus esfuerzos a analizar y proponer soluciones a este desafío emergente.
Entre ellos, el corredor de bolsa británico David Ricardo abogó por el libre comercio como solución a la desigualdad. En aquel entonces, las leyes británicas prohibían la importación de grano extranjero barato, manteniendo altos los precios del grano y dificultando la vida de los trabajadores, mientras enriquecían aún más a los capitalistas y terratenientes. Ricardo propuso eliminar estas restricciones para nivelar el campo de juego entre las clases, una idea que inicialmente fue ridiculizada en el Parlamento, aunque finalmente fue adoptada décadas después.
Mientras Ricardo buscaba reducir las diferencias entre trabajadores, capitalistas y terratenientes, otros adoptaron posturas más radicales. Los primeros pensadores socialistas, como Charles Fourier y Robert Owen, argumentaban a favor de la propiedad comunal y el compartir, en contraposición a los mercados y la competencia. Por otro lado, Thomas Malthus, conocido por su trabajo con jóvenes oficiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales, sostenía que la pobreza era resultado de la pereza, y que cualquier ayuda solo recompensaría dicha pereza.
Sin embargo, fue Karl Marx quien ofreció una de las críticas más influyentes a la creciente desigualdad en la sociedad capitalista. En su monumental obra «Das Kapital», Marx argumentó que, dado que los capitalistas poseen los medios de producción y los trabajadores solo su fuerza laboral, la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas era inevitable. Según Marx, el capitalismo contenía en sí mismo las semillas de una futura sociedad comunista, que eliminaría las diferencias de clase.
Aunque Marx se centró principalmente en la realidad del capitalismo sin detallar el futuro comunista, su análisis sentó las bases para futuras discusiones sobre la explotación laboral. A principios del siglo XX, algunos gobiernos europeos comenzaron a reconocer esta realidad, implementando beneficios de desempleo, financiando la educación universal y prohibiendo el trabajo infantil, marcando el inicio de un papel más activo del gobierno en la economía, un tema que dominaría el pensamiento económico en el siglo siguiente.
La influencia de América y el surgimiento de la Unión Soviética
Mientras Europa debatía sobre el papel del gobierno en la economía, la inmensa riqueza de América comenzaba a manifestarse. A principios del siglo XX, el revolucionario ruso Vladimir Lenin puso en práctica las ideas de Marx, argumentando que el imperialismo europeo, definido por la conquista de territorios extranjeros para obtener beneficios, había prolongado artificialmente la vida del capitalismo. Con la revolución de 1917, Lenin derrocó al régimen zarista y fundó la Unión Soviética (URSS), proclamándola como el bastión contra el imperialismo.
La URSS adoptó un modelo económico basado en la planificación central, donde las decisiones económicas eran dictadas por el gobierno en lugar de ser determinadas por el mercado. Por ejemplo, la elección de pintar los coches de azul no se basaba en la demanda del consumidor, sino en decisiones gubernamentales. Este enfoque extremo hacia la relación entre el gobierno y la economía, y la transición al comunismo, resultaron en una transformación dolorosa para la sociedad soviética, incluyendo una hambruna en la década de 1930 que causó la muerte de aproximadamente 30 millones de personas.
A pesar de estos desafíos, la idea de que el gobierno debería desempeñar un papel en la economía ganó adeptos. Economistas como Arthur Pigou destacaron que las acciones individuales y empresariales, motivadas por el interés propio, podrían tener efectos secundarios negativos no deseados en la economía en su conjunto, sugiriendo la intervención gubernamental para gestionar estos efectos.
En contraposición, Ludwig von Mises argumentó que los precios establecidos por el gobierno carecían de sentido, defendiendo que los mercados solo funcionan cuando las personas comprenden el valor del dinero y lo utilizan para buscar ganancias. Según Mises, el capitalismo era el único sistema económico racional.
En Estados Unidos, la nueva clase de industriales ricos, como los Vanderbilt y los Carnegie, que habían amasado fortunas a través de la construcción y el transporte, probablemente estarían de acuerdo con Mises. Estos magnates disfrutaban exhibiendo su riqueza, lo que el economista Thorstein Veblen identificó como consumo conspicuo, diseñado para demostrar que podían permitirse vivir sin trabajar. Veblen argumentó que este tipo de consumo, eventualmente adoptado por las clases más bajas como tendencias, obligaba a todos a trabajar más para mantener las apariencias, advirtiendo que este ciclo no podía sostenerse indefinidamente y estaba destinado al colapso.
Transformaciones económicas y políticas del Siglo XX
A mediados del siglo XX, los eventos políticos globales impulsaron a los economistas a desarrollar teorías sobre el papel del gobierno en la economía. La Gran Depresión de 1929, que devastó a Estados Unidos, llevando a la pérdida de fortunas y dejando a 13 millones de estadounidenses desempleados, planteó una pregunta crítica: ¿Cómo podía la nación más rica del mundo enfrentar tal pobreza extrema? El economista británico John Maynard Keynes, cuya influencia perdura, argumentó que la Gran Depresión fue el resultado de una respuesta gubernamental inadecuada ante los primeros signos de recesión. Según Keynes, el temor llevó a la gente a ahorrar en lugar de gastar, exacerbando la crisis. Sostuvo que la economía no se corregiría por sí sola y que era necesario que el gobierno interviniera.
Mientras tanto, en la Unión Soviética, el exceso de control gubernamental sobre la economía demostró tener consecuencias devastadoras, como la hambruna que cobró la vida de unos 30 millones de personas en la década de 1930. Sin embargo, el economista austriaco Friedrich Hayek advirtió sobre otros peligros de la intervención gubernamental en la economía. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hayek señaló similitudes inquietantes entre Gran Bretaña y la Alemania nazi en términos de control económico por parte del gobierno, sugiriendo que esto podría conducir a una pérdida de libertades individuales y al totalitarismo.
Después de la guerra, el mundo continuó debatiendo la relación ideal entre el gobierno y los individuos, especialmente en países que habían sido colonizados por potencias europeas. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país subsahariano en lograr la independencia, con Arthur Lewis como asesor económico, quien recomendó un control gubernamental total sobre la economía para impulsar el desarrollo y alcanzar a potencias económicas como Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, en Ghana y otros países africanos y latinoamericanos, el control gubernamental sobre la economía no siempre resultó exitoso, obstaculizando el desarrollo. Por otro lado, en países como Corea del Sur, la estrecha relación entre el gobierno y la economía fue extremadamente exitosa. Empresas estatales establecidas en el período de posguerra, como Hyundai y Samsung, se han convertido en marcas reconocidas mundialmente.
Innovaciones económicas en la postguerra
Tras la Segunda Guerra Mundial, los economistas volcaron su atención hacia desafíos tanto macro como microeconómicos. John Maynard Keynes revolucionó el pensamiento económico al abogar por una mayor intervención gubernamental en la economía, un enfoque conocido como macroeconomía. Sin embargo, surgió la pregunta: ¿qué ocurre con las decisiones cotidianas que toman individuos y empresas, las cuales, sumadas, configuran la economía? Este campo de estudio, conocido como microeconomía, comenzó a desarrollarse a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Guerra Fría, se evidenció que las decisiones de un solo actor político podían determinar el destino económico de muchos. Para asistir en la toma de decisiones estratégicas y prever el comportamiento del adversario, un grupo de economistas y matemáticos estadounidenses desarrolló la teoría de juegos. Esta teoría resultó ser tan aplicable a la geopolítica como a las decisiones individuales y empresariales.
La Guerra Fría no fue el único desafío que los economistas se propusieron abordar después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1950, el economista Gary Becker comenzó a aplicar la economía para analizar fenómenos sociales como el crimen, argumentando que se trataba de un análisis de costo-beneficio. Según Becker, la mejor manera de combatir el crimen era asegurarse de que los costos potenciales superaran los beneficios para los criminales.
Sin embargo, la desigualdad global seguía siendo un problema espinoso, atribuido por algunos al capitalismo. En la década de 1950, Che Guevara y Fidel Castro establecieron un estado comunista en Cuba, argumentando que la pobreza en América Latina era causada por la codicia de los países más ricos, especialmente Estados Unidos. El economista alemán Andre Frank mostró cómo el comercio perjudicaba a los países menos ricos, exacerbando las diferencias entre ellos. Frank, al igual que Guevara y Castro, creía que era imposible que los países pobres prosperaran bajo un sistema capitalista.
A pesar de estas críticas, incluso algunos marxistas eran escépticos, creyendo que el verdadero socialismo era el resultado natural de un alto nivel de desarrollo capitalista, algo que no funcionaría en América Latina debido a su insuficiente desarrollo.
Mientras tanto, países como Corea del Sur demostraban que el desarrollo bajo un sistema capitalista era posible sin necesidad de una revolución, avanzando a pasos agigantados.
La evolución de la economía keynesiana en el Siglo XX
La influencia de la economía keynesiana experimentó altibajos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, las teorías de John Maynard Keynes sobre la intervención gubernamental en la economía se pusieron a prueba. Un grupo de economistas, conocidos como los keynesianos de la nueva generación, desarrolló aplicaciones prácticas para las teorías de Keynes, ganando aceptación en el proceso. En la década de 1960, el presidente Kennedy implementó una política keynesiana de reducción de impuestos con el objetivo de estimular la economía al aumentar el poder adquisitivo de los consumidores.
Esta política resultó ser exitosa inicialmente, convenciendo incluso a los escépticos del Partido Republicano sobre los beneficios de la intervención gubernamental. Sin embargo, hacia finales de los años 70, comenzaron a surgir dudas sobre si el excesivo gasto gubernamental estaba contribuyendo al aumento de la inflación, cuestionando si el auge económico de los años 60 se debía realmente a las políticas keynesianas.
El escepticismo hacia el keynesianismo creció durante la recesión económica de los años 70. En 1978, huelgas masivas en Gran Bretaña, motivadas por el desempleo y la inflación, pusieron en tela de juicio las políticas keynesianas. Milton Friedman emergió como una voz crítica, argumentando que, aunque el estímulo gubernamental podía tener efectos temporales positivos, eventualmente se regresaría al nivel original de desempleo, pero con una inflación incrementada.
Friedman defendía que los mercados, y no los gobiernos, deberían guiar la sociedad. Propuso que los gobiernos deberían comprometerse con un crecimiento fijo en la oferta monetaria, acorde con el crecimiento económico, y mejorar las condiciones para los negocios, fomentando así la oferta económica en lugar de incrementar la demanda. Esta filosofía se conoce como economía de oferta y fue adoptada por líderes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, aunque muchos economistas critican que su estricto control monetario exacerbó la recesión de los años 70.
Además, surgió el debate sobre si los gobiernos deberían intervenir en la economía. James Buchanan, economista estadounidense, argumentó que el gobierno, compuesto por individuos con motivaciones egoístas similares a las del resto, no siempre actúa en el mejor interés económico. Según Buchanan, los políticos, motivados por el deseo de mantenerse en el poder, podrían favorecer políticas de gasto popular sin considerar su impacto económico a largo plazo.
El estallido de la burbuja puntocom y la crisis financiera
A finales del siglo XX, el comportamiento financiero especulativo condujo a pérdidas catastróficas. Antes de la década de 1980, los banqueros solían ser personas serias y conservadoras. Sin embargo, en los años 80 surgió una nueva clase de «vaqueros» audaces y arrogantes, despreocupados por asumir riesgos excesivos. Se dedicaban a la especulación, apostando por los precios futuros de commodities como el trigo o el petróleo, y luego compraban grandes cantidades basados en esas conjeturas. Cuando acertaban, vendían posteriormente para obtener ganancias.
A veces, la mercancía especulativa era la moneda extranjera. Especuladores cambiarios como George Soros se lucraban adivinando el desempeño de las divisas de ciertos países durante semanas o meses. Y no se trataba de pequeñas sumas: en 1992, Soros obtuvo una ganancia de mil millones de libras después de que su comportamiento especulativo desestabilizó al Banco de Inglaterra.
Estas prácticas altamente lucrativas de los banqueros vaqueros también atrajeron a traders aficionados en el mercado de valores. Pero su comportamiento arriesgado tuvo graves consecuencias. En la década de 1990, nuevas y emocionantes empresas de internet, como navegadores web y motores de búsqueda, ingresaron al mercado de valores. La gente se apresuró a comprar sus acciones, impulsando precios desmedidos que no reflejaban el valor real de las compañías, sino la emoción por enriquecerse rápidamente. Cuando esta burbuja puntocom estalló en marzo de 2000, se evaporaron dos billones de dólares.
Pronto surgió otra burbuja especulativa, esta vez en el mercado inmobiliario estadounidense. Cuando esta burbuja estalló en 2007, colapsó la economía global entera. El economista Hyman Minsky había advertido que, a medida que el capitalismo se desarrolla, se vuelve inestable debido a que personas y bancos asumen riesgos imprudentes para maximizar ganancias, otorgando préstamos a quienes tienen poca capacidad de pago. Cuando los precios caen, las inversiones se detienen y la economía retrocede.
En respuesta a la crisis de 2007, las principales economías del mundo, incluidas Estados Unidos y China, adoptaron políticas keynesianas de aumento del gasto público para reactivar la economía, algunas de las cuales aún perduran.
Desigualdad: El desafío persistente en la economía moderna
La desigualdad económica y social sigue siendo uno de los temas más urgentes para los economistas contemporáneos. La infancia del economista indio Amartya Sen, marcada por la violencia entre hindúes y musulmanes en Bangladesh, lo impulsó a dedicar su carrera al estudio de las raíces de la desigualdad. Para Sen, la pobreza trasciende la mera carencia de bienes materiales; se extiende a la falta de oportunidades y capacidades, como el acceso a transporte o educación, que permiten a las personas mejorar su situación.
Sen fue pionero en el desarrollo del Índice de Desarrollo Humano para las Naciones Unidas, una herramienta que evalúa el progreso social considerando el ingreso, la esperanza de vida y la alfabetización. Para él, la economía abarca todo aquello que las personas necesitan para vivir vidas plenas, no solo el aspecto monetario.
Además, Amartya Sen puso de relieve la desigualdad de género en la economía. Observó que, dado que la mayoría de los economistas eran hombres de trasfondos similares, no era sorprendente encontrar sesgos en sus perspectivas. En la década de 1990, un grupo de economistas feministas comenzó a cuestionar cómo la economía, desde una óptica predominantemente masculina, ignoraba el trabajo no remunerado —como las labores domésticas y el cuidado de niños— mayoritariamente realizado por mujeres. Este trabajo, a menudo invisible en las narrativas económicas tradicionales, coloca a las mujeres en una posición desventajosa en cuanto a la distribución de recursos.
Las economistas feministas sostienen que cambios sociales y políticas específicas pueden mitigar estos problemas. Sin embargo, sin intervenciones dirigidas a reducir las brechas de género, estas desigualdades tienden a agravarse.
Pero abordar la desigualdad global implica más que solo considerar la pobreza o las diferencias de género. En las últimas décadas, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, con los más acaudalados acumulando riquezas a un ritmo sin precedentes. El economista francés Thomas Piketty explica este fenómeno a través de lo que denomina la «ley histórica del capitalismo», que permite a los ya ricos generar ingresos a partir de su riqueza preexistente.
La pregunta que surge es: ¿cómo podemos frenar esta tendencia? Algunos economistas proponen soluciones como el aumento del salario mínimo y la imposición de impuestos más altos sobre la riqueza. Sin embargo, los gobiernos han mostrado poco interés en implementar tales medidas. De hecho, desde la década de 1970, se han reducido los impuestos a los más ricos. Dada la influencia de estas élites, parece poco probable que se produzca una redistribución significativa del ingreso en el futuro cercano. Por lo tanto, los economistas actuales y futuros deben buscar formas creativas de promover una mayor equidad.